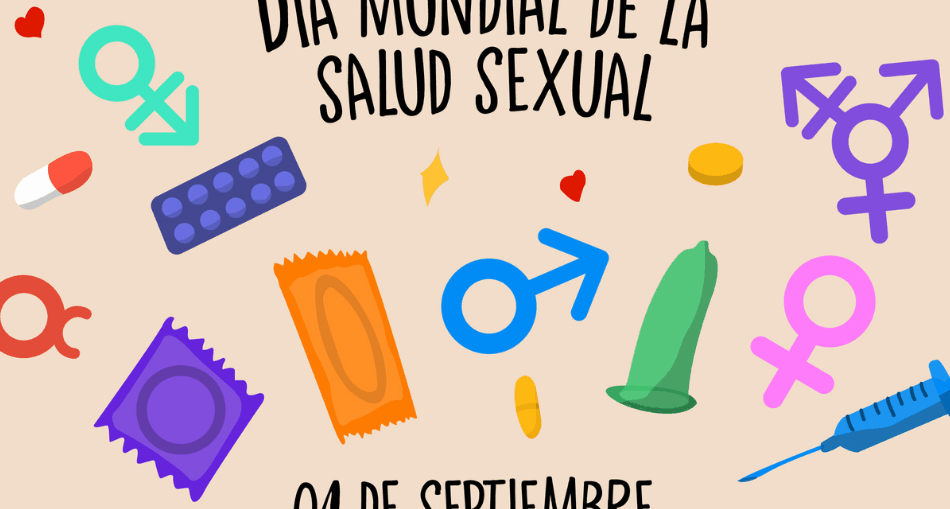
Por: Leydis Luisa Mitjans
Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha impulsada por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) con el objetivo de promover la importancia de una sexualidad saludable, basada en el respeto, la información veraz y el ejercicio de los derechos sexuales. La iniciativa surgió en 2010 como parte de una estrategia global para visibilizar la salud sexual más allá de lo biomédico, integrando dimensiones emocionales, sociales y culturales, y desde la necesidad de enfrentar los tabúes, estigmas y desinformación que aún rodean a la sexualidad en muchas sociedades.
La WAS, fundada en 1978, promueve este día como una plataforma para que gobiernos,instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil aborden temas como la educación integral, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), la diversidad sexual y el placer como parte del bienestar humano. Una visión en correspondencia con el enfoque de la OMS, que reconoce que la salud sexual no es solo la ausencia de enfermedades, sino un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Y, aunque se ha avanzado en este sentido, persisten desafíos significativos.
Por tanto, el Día Mundial de la Salud Sexual no es solo una fecha simbólica; es una oportunidad para evaluar políticas, revisar agendas públicas y democratizar el acceso al conocimiento, puesto que, como señala la WAS, solo a través de la educación integral, la comunicación afectiva y el respeto a la diversidad se puede construir una cultura de salud sexual emancipadora. En un mundo hiperconectado pero aún cargado de silencios, esta conmemoración invita a hablar sin prejuicios, cuestionar mandatos y recordar que la salud sexual es también un asunto de justicia social.
¿Qué podemos hacer hoy? Con esta interrogante como eje central, la jornada de este año pone el foco en que «la justicia sexual existe cuando todas las personas tienen el poder y los recursos para tomar decisiones libres y saludables sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, y tienen acceso igualitario a los servicios de salud sexual, incluyendo la educación y la atención».
Para Cuba, contar los múltiples escenarios que moldean los núcleos teóricos y que enriquecen las vivencias asociadas a la sexualidad, y hacerlo con la ética que exige el ejercicio profesional de la comunicación, es una demanda del contexto socio-cultural del archipiélago, caracterizado por el mejor cuerpo legal en la historia del país en materia de salud, sexualidad y derechos sexuales, pero también con desafíos a enfrentar desde todas las herramientas posibles.
Por solo citar un ejemplo, en julio de 2023 fueron divulgados los resultados de la Encuesta Nacional de Fecundidad 2022. Las cifras confirmaron que la paridad media o fecundidad acumulada se ubica en un promedio de 1,14 hijos por mujer de 15 a 54 años; y de 0,79 hijos por hombre. Dicho de otro modo, la fecundidad en Cuba es baja. Los datos del estudio, realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en colaboración con otras organizaciones cubanas e internacionales, también mostraron otros números igual de alarmantes.
Respecto a la primera relación sexual, sólo el 39 % utilizó un método de protección contra embarazo o infecciones de transmisión sexual; el 43 % reconoció que estaba preparado para enfrentar este evento; el 30 % no lo califica como una experiencia satisfactoria; el 18 % no lo hizo con una persona cercana (novio o novia); y el 23 % no lo hizo por convencimiento propio (Conde Sánchez, 2023). En consonancia con todo esto, se ofreció otro dato demoledor: en Cuba el tercer grupo que más aporta a la fecundidad es el de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años.
A todo esto, se adiciona la conciencia de que la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) trasciende los enfoques biologicistas o patologicistas. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023) define la EIS como un proceso basado en un currículo para enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad.
Ello —refiere el organismo internacional— con el objetivo de preparar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con conocimiento, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus decisiones afectan su bienestar y el de los demás; y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Para Cuba representa, además, una herramienta para la transformación cultural.
//llhm